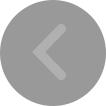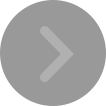A varios kilómetros, en la ciudad de Córdoba, otra institución vivió el mismo desafío desde otro lugar. Las Escuelas Pías, bajo la conducción del padre Andrés Rodríguez, enfrentaron el mismo fenómeno social, las despedidas masivas, el festejo del “último último día”, el consumo problemático, los límites difusos, pero apostaron a una estrategia distinta. El resultado no fue perfecto, ni mágico, pero sí profundamente significativo.
Dos caras de una misma moneda. Dos equipos docentes poniendo el cuerpo. Dos mundos sociales que, aun compartiendo los mismos riesgos, encontraron respuestas distintas.
Mariano Acosta lleva 25 años como docente y 3 como director. Filosofía, pasillos, vínculos, generaciones enteras. Lo que vivió este jueves lo marcó de una manera que se le nota en la voz cuando lo relata: “Estaban enajenados. No los reconocí como nuestros alumnos”. Los estudiantes de 6º año, alrededor de cien jóvenes, habían pasado su “último último día de clases” fuera de la institución.
Acosta explica que la pospandemia trajo una escalada notable de problemáticas vinculares, muchas de ellas gestadas en el mundo virtual: un espacio sin adultos, sin normas claras, donde la violencia se ha naturalizado y se multiplica sin consecuencias visibles. Ese universo paralelo se derrama luego en los patios, las aulas, los recreos.
Mariano lleva 25 años como docente y 3 como director. Lo que vivió ahora lo marcó:“Estaban enajenados. No los reconocí como nuestros alumnos”.
Pese a las advertencias, pese a la reunión con padres, pese a la insistencia en que la escuela no permitiría ingresos si llegaban alcoholizados, el jueves por la tarde la marea juvenil superó todo límite. La Guardia Urbana quedó desbordada. Los alumnos saltaron rejas, irrumpieron en el parque cerrado, entraron al patio interno. De los cien, unos treinta y cinco avanzaron; cinco de ellos, enajenados por la masa y el alcohol, forzaron la entrada principal y rompieron vidrios y una puerta.
Los videos recorrieron el país. Lo que no se vio fue la escena inmediata: el director y un grupo de docentes abriendo la puerta, poniéndose de frente a los jóvenes, intentando detenerlos no con la fuerza sino con la presencia. “Decidí salir. Estábamos poniendo el cuerpo”, cuenta Acosta. Fue ese gesto, ese límite corporal y emocional, el que frenó la avanzada.
Mariano habla de “violencia festiva”, de una despersonalización que lo impactó profundamente. “No eran ellos. Eran otros”. Detrás de su reflexión aparece un tema central: el corrimiento de los adultos. La habilitación social para que los jóvenes beban hasta perder la conciencia; la delegación a la escuela de todo lo que otros no contienen. “Así no salimos más”, dice con un cansancio que no disimula.
Los docentes, mientras tanto, contenían a los alumnos más pequeños, a quienes miraban, perplejos, cómo algunos de sus compañeros cruzaban un límite impensado. Hoy, entre la decepción, la frustración y el shock, todo el equipo intenta terminar el año.
Lo que sí deja claro Acosta es que el problema es más grande que un portón violentado: “El alcohol está haciendo estragos. La ausencia de los adultos también. Y la sociedad reclama que sea solo la escuela la que resuelva”.
Mientras tanto, el padre Andrés Rodríguez, rector de las Escuelas Pías, dice conocer muy bien esa sensación de llegar tarde. Lo dice sin rodeos: “Tenemos la percepción de que llegamos con el plato roto, una vez que las cosas ya ocurrieron”. Sin embargo, desde hace tres años vienen intentando algo diferente.
La clave, según él, está en la alianza con las familias. “Los padres nos pidieron sentirse más acompañados”, cuenta. Y desde febrero comenzaron a trabajar juntos: reuniones, acuerdos, estrategias compartidas para enfrentar las modas y presiones que rodean a los adolescentes.
Tras un largo recorrido, planearon un cierre emocional y comunitario, sin alcohol, dentro de la institución para el “último último día”. A medianoche compartieron una reflexión, en la que cada alumno expresó qué le dejaba la escuela, qué quería agradecer, qué despedía. Hablaron de identidad, pertenencia y brújula.
Durmieron en las aulas, a la mañana siguiente los de 5º año prepararon el desayuno para los que egresaban. “No es que estos chicos no tengan problemas”, aclara el padre Andrés. “Hay consumo, apuestas, dolores nuevos cada semestre, decimos”. Pero algo cambió: la escuela ocupó un lugar que la familia, por diferentes razones, a veces no puede ocupar. Y la familia volvió a entrar a escena como aliada, no como espectadora.
Ambos directivos, desde experiencias tan distintas, coinciden en que el punto neurálgico no está ni en la fiesta ni en la institución. Está en la presencia adulta. En la familia como primera responsable. En esa alianza que Acosta reclama y que hoy siente debilitada.
Los adolescentes necesitan pertenencia. Necesitan identidad. Necesitan un marco que no los deje solos frente a un mundo que les ofrece alcohol para desmayarse, apuestas para anestesiarse y pantallas que promueven violencias sin consecuencias.
Porque, aunque las escenas sean diferentes, el trasfondo es el mismo: el grito silencioso de una generación que pide, con urgencia, adultos presentes.