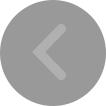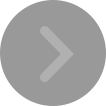Tal vez aparezca hoy en la estadística. O mañana. O quizás ya esté contemplada, increíblemente, entre los 85.075 argentinos que murieron por el coronavirus. ¿Cómo va a estar ahí? ¿En qué cabeza cabe?
Ya hemos naturalizado que todos los días entre 450 y 750 personas se convierten en víctimas del Covid. Los periodistas, todos en realidad, esperamos los datos oficiales para ver si esta vez se superó un nuevo récord de contagios o muertes.
Esas estadísticas, necesarias, permiten dimensionar la magnitud de una tragedia sanitaria como la que vivimos. Pero no contemplan, no pueden hacerlo, las tragedias personales que vienen produciéndose por centenares cada día en los largos y crueles meses que lleva la pandemia. Cada una de esas cifras encierra un drama, una historia familiar que se despedaza, un dolor inconcebible.
Para hoy pensaba escribir, como cada fin de semana, sobre política, sobre la interna en la que está enfrascada la oposición. Ya había hecho algunos llamados, había conseguido información. Pero es imposible que hoy pueda interesarme la política. No después del llamado que me anunció que esta vez la tragedia del Covid no estaba encerrada en las cifras sino que se había instalado en mi familia.
Se llamaba Mariana. Tenía 28 años y era mi prima hermana. Temíamos que se contagiara porque arrastraba un problema cardíaco. Tenía síndrome de Down.
Le diagnosticaron Covid el martes y murió ayer, alrededor de las 3 de la madrugada. El virus la mató en tres días. Se había acostado a dormir y su madre, intranquila porque la noche anterior no la había pasado bien, fue a verla. No respiraba. Los médicos la reanimaron, consiguieron mantenerla con vida un tiempo pero murió de un paro cardíaco rumbo al hospital.
Mariana vivía en Morrison, un pueblo del sudeste cordobés, cercano a Bell Ville, que por acá pocos conocen. Era nuestro pueblo. Ahí nacimos y crecimos. Y ahí murió.
No quiero caer en el lugar común de escribir que era un ángel, como suele decirse de los chicos con síndrome de Down, en una frase que los iguala, como si cada uno no fuera un individuo diferente, una persona única y distinta al resto.
A mí me encantaba la mala onda que Mariana cargaba por momentos. Cuando volvíamos con mi familia al pueblo -cada vez menos, ya sea por las obligaciones o últimamente por el Covid- al principio me recibía con un abrazo fuerte pero, al rato, cuando intentaba acercarme de nuevo me despachaba con un “Oh, dejate de joder” y un buen empujón.
Me decía, desde chica, “Paquito”, en vez de Marquitos, porque así le salía. Y me gustaba que siguiera nombrándome así, tal vez porque me daba la sensación de que al menos algo permanecía igual.
A veces pensaba que Mariana había encontrado la forma de no salir de la niñez, de seguir instalada en esa edad maravillosa por siempre. Y lo bueno, lo realmente bueno, era que al verla uno también volvía a ser, lejos de las preocupaciones por el laburo o la guita, otra vez un chico. Juntos perfeccionamos la técnica del fuck you tirabuzón, que consistía en elevar el dedo mayor y darle un movimiento helicoidal y ascendente para imponerle al gesto, a esa puteada gestual, más intensidad. Nos divertíamos haciéndolo.
Amaba las empanadas árabes de mi viejo, que, por supuesto, para nosotros son las mejores del mundo y que contienen la polémica innovación de prescindir de la insoportable cebolla cruda para cambiarla por una tierna cebolla rehogada en manteca.
Natalia Ginzburg dice en uno de sus libros más famosos y bellos que cada familia tiene su propio lenguaje, un idioma que la hace diferente a todas las demás. Se podría agregar, sin caer en herejías, que ese léxico familiar se completa también con sabores, aromas y escenas. “¿Cuántas empanadas te comiste ya, Mariana?”, le preguntaban quienes querían ponerle un freno a su disfrute. “Una sola”, mentía descaradamente levantando el dedo.
Nada de eso va a ocurrir otra vez. El Covid lo arrasó.
El virus no sólo nos deshumaniza con esa masividad que nos convierte en un número sino que, por si fuera poco, nos priva incluso de un final que atenúe la soledad de la muerte. La cremación inmediata es un acto de tal violencia que acrecienta aún más, cuando pareciera imposible, la carga de dolor.
Nunca comulgué con la cremación. Ni por el método ni por el discurso que pondera sus supuestas ventajas. No es más que el criterio de la practicidad aplicado a la muerte. Los velorios, cuando podían hacerse, duraban cada vez menos. En parte porque, como dice Byung Chul Han, no soportamos el dolor. En parte, porque no podemos distraernos demasiado tiempo de nuestras obligaciones, nuestros trabajos y nuestra aceleración cotidiana. Cuando la máquina anda a mil, es difícil frenarla.
¿Cómo vamos a aplicar un criterio de practicidad y velocidad ante la muerte? Es exactamente lo contrario. Alguien querido, una persona que fue importante en nuestras vidas, merece que nos detengamos, que lloremos, que nos interpelemos. Que le dediquemos un tiempo, el que sea necesario, a recordarlo. Que el tiempo pase lento, que lo sintamos denso dentro de nosotros. Abelardo Castillo, ese gran escritor argentino, dice en “Crónica de un Iniciado” que, cuando alguien muere, no lloramos tanto por él o ella sino por nosotros mismos: porque ya no vamos a disfrutar de esas charlas, de esos abrazos, de esos chistes o esos gestos que nos acompañaron durante tantos años.
La cremación inmediata a la que obliga el Covid agiganta el vacío de la muerte. Ni siquiera te habilita el consuelo del último adiós.
Cada una de las tragedias a las que asistimos debería convencernos de cuidarnos, de evitar los riesgos innecesarios aunque todos queramos volver a nuestra vida normal. A esta altura ya no podemos responsabilizar sólo a los gobernantes por lo que nos pasa. ¿Cuántos de los contagios ocurren por nuestras transgresiones, que son piolas mientras duran pero pueden convertirse en tan costosas después?
Por supuesto, toda muerte dispara preguntas: ¿Cómo se contagió? ¿Dónde? ¿Por qué una chica con antecedentes cardíacos, de riesgo, no estaba vacunada? ¿Quién decidió que quedara para después en la lista?
Hoy quería escribir sobre Mariana porque me parecía justo, porque no quería que se perdiera en el anonimato ni en la despersonalización de las cifras. Habría que hacer un esfuerzo por contar cada historia.
Schiaretti dijo hace unos días:“De esta pandemia vamos a salir”. Es cierto. Seguramente saldremos. La pregunta es ¿a qué precio? ¿Cómo vamos a ser cuando salgamos?
El viernes, antes de la muerte de Mariana, en el último audio que intercambiamos con mi tía Gloria, la madre que durante 28 años cuidó a su hija noche y día casi en soledad, me dijo que cuando esta pandemia de porquería pasara nos volveríamos a juntar como siempre para comer y reírnos.
Ahora, cuando volvamos al pueblo, nada será igual. No sólo porque Mariana no estará comiendo sus empanadas árabes y elevando su fuck you tirabuzón al cielo sino porque los demás, nosotros, tampoco vamos a ser los mismos.
La infancia, el último restito de infancia que parecía permanecer inalterado y esperándonos en ese rincón del mundo, ya no estará más.