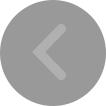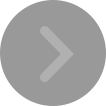El escritor y comunicador peruano Gustavo Rodríguez flamante ganador del 26 Premio Alfaguara de Novela con la tragicomedia Cien cuyes, en la que aborda "con destreza y humor" la paradoja de los adultos mayores en nuestras sociedades, cada vez más longevas y a la vez cada vez más hostiles a la vejez, aseguró ayer, durante la ceremonia de premiación que el conglomerado Penguin realizó en Madrid, que hay que "hablar más de la muerte en general y de la dignidad al morir en particular".
"No sé exactamente por qué he escrito esta novela, creo que se debe a la muerte reciente de personas mayores de mi entorno y también a la estela mortal que dejó la pandemia de Covid en mi país. Sin embargo tengo más claro para qué la escribí, para que empecemos a hablar de la muerte con más naturalidad, con más frescura y hasta con humor", dijo Rodríguez tras conocerse el fallo que lo postuló ganador al premio dotado de 175 mil dólares, entre 706 manuscritos inéditos escritos en español recibidos desde España (296), Argentina (112), México (99), Colombia (81), Estados Unidos (43), Chile (28), Perú (27) y Uruguay (20).
"Creo que el sexo ha tenido demasiado protagonismo al promocionarse como estrella tabú, al menos en Occidente, y me parece que de la muerte se habla incluso menos que del sexo, eso se puede comprobar con la cantidad de eufemismos que usamos cuando alguien muere: pasó a mejor vida, trascendió, está en el cielo. Soy un completo convencido de que cuando menos se habla de algo más daño se forja al interior de uno al esquivarlo. Tenemos que hablar más de la muerte en general y de la dignidad al morir en particular", postuló el escritor peruano, nacido en Lima en 1968.
La novela "'Cien cuyes' es una novela tragicómica situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias", dice el fallo que leyó la escritora argentina Claudia Piñeiro, presidenta del jurado de esta edición, en la ceremonia de anuncio del premio celebrada en la tarde madrileña, mediodía argentino.
"Me da mucha alegría que el premio vaya hoy para Perú, un país donde hay un paro nacional y una marcha de cientos de personas yendo hacia la capital pidiendo derechos y democracia" -dijo Piñeiro después de leer los fundamentos-; y me alegra que el título tenga la palabra 'cuyes' -agregó-, una palabra que todos se deben estar preguntando qué significa y que desde Latinoamérica suman a ese español que entre todos hacemos tan rico".
Una palabra, además, que en este libro da cuenta de "una contraposición entre lo súper regional y lo absolutamente universal", como las inquietudes ante los cuidados de una ancianidad que se acrecienta en años pero no en calidad de vida, destacó la editora y traductora argentina Carolina Orloff, una de las cinco integrantes del jurado que falló a favor de "Cien cuyes", libro que estará en las librerías a partir del próximo 23 de marzo.
A propósito del título, Rodríguez destacó que "el cuy, este roedor simpatiquísimo que se conoce como cobayo o conejillo de indias que tenemos la costumbre de criar y comer en Perú, tiene una simbología enorme: fue la principal fuente de proteína en este territorio antes del mestizaje, antes de que llegaran los españoles a esta región, por eso me alegro cuando supermercados pitucos, pijos como decimos nosotros, empezaron a venderlo, por fin el abrazo entre dos culturas que se ven con suspicacia a veces y las más de ellas con violencia, como está ocurriendo con las protestas en el país ahora".
"Quisiera aprovechar el título, también, para hablar del día especialmente difícil que está viviendo hoy mi país y Lima, mi ciudad, donde miles ciudadanos de regiones apartadas de la capital están viniendo a protestar por lo que consideran una vida de inequidad y ninguneo, hartos de políticos poderosos que sólo ven sus propios intereses. La palabra cuy, en mi país, y especialmente en los Andes, es de uso extremadamente cotidiano, me alegra que al menos el título ayude a visibilizar una gran cultura", porque "la división clasista entre Occidente y lo originario es la gran tragedia de mi país y de casi toda Latinoamérica. Que la literatura sirva para ir cerrando esa grieta", deseó Rodríguez.
"Cien cuyes" está protagonizada por Frasia, una madre mestiza con problemas económicos, y los ancianos que ella cuida. Frasia busca juntar el dinero que necesita para comprar diez conejillos de Indias, porque su tío le decía que eso le permitiría "empezar una nueva vida" y sostener con menos estrecheces a su hijo Nico. En esta novela "se dan la mano la soledad y el encuentro, las diferencias de clase y la capacidad de empatizar por encima de ellas, la incertidumbre ante el futuro y la tercera edad, el final de la familia y la dependencia", indica la sinopsis editorial, y, por encima de todo, "planea sobre la necesidad humana tan esencial de encontrarle un sentido a la vida".
"Nos has hecho reír mucho y emocionar mucho, creo que cada uno de nosotros encontró algún lugar de empatía con el relato y eso nos dio muchas satisfacciones como lectores que espero que se trasladen a los próximos lectores", dijo Piñeiro; en tanto que Orloff le agradeció "la risa", eso de "traer el humor al centro de la cuestión cuando estamos lidiando con cosas tan fuerte y delicadas como la muerte y la empatía con quien tenemos al lado".
"Es que sin humor no se puede entrar en estos temas -respondió el escritor-, es impresionante, en esta época de la caducidad adelantada, cómo a la larga convertimos a las personas en objetos, así como a los objetos los ponemos en depósitos cuando ya no nos sirven, 'entre comillas', temo mucho que eso se esté trasladando al ser humano. Era parte de los temas que quería tocar en esta novela, pero es algo tan desagradable que si no le entramos a través del humor genera rechazo", aseguró.
Otra de las cosas "más impresionantes del libro -destacó otro miembro del jurado, el escritor y periodista español Javier Rodríguez Marcos, coordinador de la sección literaria de Babelia-, es el tratamiento del cuerpo, a veces es muy difícil hablar de lo que pasa en el cuerpo y hacer de eso literatura, y en 'Cien cuyes' éste es uno de los grandes hallazgos", una novela, además, "que hace una muestra de ternura sin caer en la cursilería, con un humor negro muy fino".
"El humor ha sido una salida para sobrevivir y en la literatura esa faceta me sale naturalmente -explicó el autor-. Lo que tuve que aprender a lo largo de la vida fue diferenciar la humorada del humor, la ocurrencia más que el humor soterrado y la experiencia es la que enseña. Ahora no me quita el sueño que alguien diga que mi novela lo ha divertido, menos cuando me enteré que un día alguien encontró a Stendhal muriendo de risa en la calle y era por el Quijote".
De hecho, "el uso del humor negro ayudó a contrarrestar la cursilería, porque hablar de la muerte, de los recuerdos solitarios de ancianos que cursan el último tramo de su vida, puede ser melodramático".
Rodríguez ha escrito inspirándose en su pasado, en el machismo, en la paternidad, en la incertidumbre y ahora contempla la vejez, la dependencia, la soledad y el sentido de la vida en un texto de su tiempo y de su siglo que desde esa contemporaneidad también trabaja la memoria.
"Esta etapa me encuentra haciendo balance entre lo que me queda por vivir y lo que ya he vivido, creo que en este momento me toca pensar el tramo que viene y en cómo quisiera vivir ese tramo. Imagino que parte de eso impregna esta novela", por otra parte, esta conciencia de que cuando muere una mente un mundo desaparece surge sin querer, aunque de la misma forma en que a un tenista le sale un buen saque sin querer, uno viene practicando con los insumos que le da la vida, en todas mis novelas los personajes recuerdan, la memoria es como el hidrógeno en mi atmósfera literaria", resumió Rodríguez.
Después de que el peruano Santiago Roncagliolo ganara el Premio Alfaguara en 2006, Rodríguez es el siguiente escritor peruano en ganar ese galardón. Nacido en Lima en 1968, tiene entre sus obras "La furia de Aquiles", "La risa de tu madre", "Treinta kilómetros a la media noche", "La semana tiene siete mujeres", "Cocinero en su tinta", "República de La Papaya", "Te escribí mañana", "Madrugada", "Trece mentiras cortas" y libros infantiles y juveniles que se leen en escuelas peruanas. Fue finalista del Premio Herralde y del Premio Planeta-Casamérica.
El Premio Alfaguara de Novela fue creado en 1965 con la intención de difundir la literatura en español. Su primera edición fue en 1965, un año después de la creación del sello que desde 2014 forma parte del grupo Penguin Random House. Se lo entregó hasta 1972 y tras 26 años de silenció resurgió, en 1998, para volver a ser convocado en forma anual.
Entre sus ganadores, además de los dos peruanos, se encuentran argentinos como Graciela Montes y Ema Wolf, Patricio Pron, Eduardo Sacheri, Leopoldo Brizuela, Andrés Neuman, Tomás Eloy Martínez o el chileno Cristian Alarcón, además de grandes escritoras como la mexicana Elena Poniatowska y la colombiana Laura Restrepo.
Adelanto de "Cien cuyes", la novela ganadora
"Cien cuyes", la novela por la que escritor peruano Gustavo Rodríguez (Lima, 1968) se alzó ayer con el 26 Premio Alfaguara, llegará a las librerías argentinas el 23 de marzo próximo, pero mientras tanto se puede leer el comienzo de esta obra, una novela "de su tiempo", aseguró el jurado, premiada por su fino humor negro y su empatía con el cuidado de los adultos mayores en las sociedades actuales y la paradoja de que si bien cada vez se vive más años, cada vez es mayor, también, el rechazo a la vejez.
"Cien cuyes" comienza así:
Cuando el metro elevado fue inaugurado por fin luego de veinticinco años de construcción, los aplausos ocultaron las críticas de que su larguísima verruga marcaría para siempre a la ciudad. Es lo que ocurre ante la desesperación: poco interesa en una sala de emergencia cómo quedará la cicatriz de una cirugía. Sin embargo, aquel ciempiés de concreto que los visitantes de metrópolis más amables observaban incrédulos por encima de sus cabezas tenía en Eufrasia Vela a una pasajera especialmente agradecida con esos fotogramas vivos que le enriquecían el trayecto: hacía un rato había pescado en una azotea a una mujer de su edad, rechoncha como ella, dando vueltas sobre su eje mientras hacía girar un sostén rojo; y ahora, en plena curva antes del óvalo Los Cabitos, había descubierto el grafiti de una pinga azul, relumbrante y retorcida como un neón: sabía que la acababan de pintar en ese muro, esa misma noche quizá, pero la asociación entre el vandalismo y el tren la hizo a retroceder a una viejísima película ambientada en Nueva York.
Un policial con ese actor, Al Pacino... ¿cómo se llamaba?
Nunca tuvo buena cabeza para los títulos y, últimamente, tampoco la tenía para los encargos. Por fortuna, aquella pintura en spray se volvió témpera en su cabeza y el rostro de su hijo se volvió una urgencia.
Mientras el tren desaceleraba, buscó su teléfono en el pantalón. Y mientras marcaba las teclas, levantó su amplio trasero.
Extrañamente, para ser un lunes, la gente no era mucha y avanzó con pocos roces: cuando sus zapatillas empezaban a bajar las escaleras de la estación, la voz de su hermana ya estaba en su oreja.
-¿Qué te has olvidado ahora?
-Por qué dices eso...
-Ay, Frasia...
A Eufrasia Vela se le formaron ese par de hoyitos en las mejillas, como cada vez que era sorprendida en una travesura. Ante su mirada se extendió el gran óvalo que la conectaría con la avenida Benavides.
-Bueno, sí... -sonrió-, es que me olvidé de comprarle una cartulina a Nico.
-Ajá.
-¿Tú podrás?
-Sí...
Fue una afirmación irónica, un si sabes para qué preguntas.
-Mañana es su clase de arte -trató de justificarse-, van a dibujar no sé qué cosa.
-Sí, me contó el viernes cuando lo recogí.
Eufrasia asintió. En el tono de su hermana no encontró otro mensaje escondido, solo la satisfacción de ser una buena tía y alguien que sabía echarle una mano a su hermana. Sentirlo y creerlo la puso de mejor humor y, como sabía que el turno de Merta empezaba más tarde, siguió conversando.
-Se levantó de buen ánimo hoy... -le informó-. Lo dejé en el colegio con un pan con huevo y te dejé uno a ti.
-Ahorita le doy curso.
Una combi se detuvo entre bocinazos junto a Eufrasia y al subirse en ella notó que quedaban dos asientos libres. El día fluía sin muchas piedras en el cauce. Una vez que se sentó, relajó la mano con que sujetaba el celular. Era muy poco probable que allí se lo arrancharan.
-¿Y cómo estará la doña hoy? -preguntó Merta por preguntar.
Eufrasia respondió con lugares comunes que no invocaban urgencias, pero en el fondo temía una degradación en picada. Del accidente habían transcurrido tres meses y, aunque el hueso parecía haber soldado, intuía que a cierta edad hay heridas que ya no dependen del calcio ni del resto de la tabla periódica.
Doña Bertha siempre había sido terca con respecto a su autonomía, y no sin razón, porque valerse por sí mismos es el hito final que separa a los ancianos de los infantes indefensos, con la brutal diferencia de la tersura y los olores. Pasado cierto límite, que, según la persona, varía desde el digno uso de un bastón hasta la oprobiosa limpieza del culo, sobreviene el terror y, en el caso de doña Bertha, ese rubicón corría entre blancas mayólicas. «Yo la baño, seño», le había dicho Eufrasia muchas veces y en todas ellas la anciana había querido mostrarse capacitada. La última vez, como presagiando lo que iba a ocurrir, Eufrasia le sugirió colocar un banquito para que se duchara sentada, pero tampoco aceptó. El alarido fue estremecedor. Y la escena incluso peor: un cuerpo ajado y desvalido en un cuenco de agua jabonosa, cual pieza de pollo en una sopa macabra. Aquel grito pareció robarle a la anciana los demás sonidos, pero lo que no decía la mudez sí lo aullaron los ojos.
Las noches que siguieron, el sueño de Eufrasia se vio aplazado por el recuerdo de aquel rictus. ¿Así será mi cara cuando sienta que la muerte viene por mí?
En la penumbra del diminuto dormitorio destinado al servicio doméstico, Eufrasia Vela se arrebujaba bajo su tiesa frazada y esperaba que el vaivén del océano la ayudara a comunicarse con la dimensión de los sueños. Pero lo peor para doña Bertha no fue el accidente, obviamente, sino la secuela. Una vez que llegaron los paramédicos y la anciana fue llevada a la clínica, donde felizmente estaba al día con su seguro geriátrico, el diagnóstico cayó como una baldosa: fractura de cadera.
«De eso no se vuelve», le había escuchado decir a doña Bertha varias veces en el pasado con temor reverencial, lo cual hacía más absurdo que no hubiera tenido más cuidado para prevenir su accidente.
-¿Por qué no me hizo caso?
-Así son las viejitas -sentenció Merta.
-¿Nosotras nos pondremos así?
-Ahora te digo que no... -rio la hermana-. Pero una nunca sabe.
A la combi le habían tocado solo semáforos en verde y Eufrasia lo había notado. También había percibido que el conductor parecía tener una prisa digna de los diarreicos. Nadie protestaba, sin embargo, porque los limeños transportados como ganado no se rebelan ante la velocidad, sino ante la brusquedad, y fue así como las cuadras entre el óvalo Los Cabitos y la céntrica avenida Larco transcurrieron como las escenas aceleradas de una película muda, o al menos esa fue la imagen que se le ocurrió a Eufrasia. Raudas habían pasado las casas residenciales en los márgenes de Miraflores, hoy convertidas en restaurantes amplios, en establecimientos de autos usados, en clínicas cosmetológicas y algunos edificios nuevos que se alquilaban para oficinas: ahora, en el centro del distrito, se arracimaban las tiendas por conveniencia visitadas por los turistas, los restaurantes de franquicia, las farmacias de cadena, los hoteles que no bajaban de cuatro estrellas y uno que otro casino con las luces encendidas en pleno día. Las nalgas de Eufrasia se descomprimieron otra vez, pero el calzón aguantó el desborde. La llamada también encontró su límite: no es que aquella fuera una esquina en la que solieran robar celulares, pero tampoco era bueno abusar de la suerte.
-Te llamo al regreso -le dijo a su hermana, con el dedo listo.
-Mejor un mensaje, no vaya a estar con alguna urgencia.