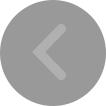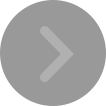Se cumplen 43 años del inicio de uno de los períodos más atroces de la historia argentina, la dictadura cívico-militar que destruyó el espíritu, tejidos sociales y derechos humanos de los habitantes del país entre 1976 y 1983.
Hoy se conmemora el Día de la Memoria, en el que se busca mantener el objetivo de que nunca más se vuelva a esa realidad. Si bien se ha dado una constante lucha por la verdad y la justicia en relación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe, hay aspectos que causaron el mismo daño y que en varias oportunidades se repitieron durante la democracia.
En el marco de las actividades por este día, Puntal contactó a dos economistas referente de la ciudad que, si bien disienten en el análisis sobre las repercusiones posteriores, coinciden en la crítica a las medidas económicas tomadas durante el gobierno de facto, a partir de las definiciones del ministro José Alfredo Martínez de Hoz.
“Argentina venía de un largo proceso que había comenzado en el 30, junto con América Latina. En los años 60 se instaló en el continente un nuevo tipo de golpe de Estado que fue lo que Guillermo O´Donell llamó el ‘autoritarismo burocrático’, que tenía como finalidad instalarse para hacer un cambio que empezara por lo económico, lo social y lo político”, indica Roberto Tafani.
En paralelo a un análisis de historia y política internacional, necesario para entender las medidas económicas que se implementaron en Argentina, Tafani destaca que “el golpe de Onganía y luego el del 76 forman parte de esta nueva ola de golpes que estaba asociada con la mundialización del capital oligopólico productivo”.
Señala que después de la Segunda Guerra Mundial, “el capital norteamericano va a Europa, donde las grandes compañías se concentran desde el Estado, y en los 60, sale Japón con un bajo perfil tratando de no tener participación mayoritaria”, y que esa globalización, junto con la de los grandes bancos, “que acompañaban a las firmas para no perder clientela”, estuvo seguida por la militarización del orden político en muchos países. “No puede verse fuera de un escenario de reorganización del poder mundial del capital”, considera el economista.
Se refiere también a la idea de neoliberalismo y lo define como “proyecto que instaló el capital americano para poder recuperar las condiciones de valorización del capital. Fue un proyecto político de reorganización que se da por, en el caso de Estados Unidos, un crecimiento de la clase trabajadora, con muchos impuestos y regulaciones, con el capital que estaba saliendo hacia el sudeste asiático, lo que generó una desindustrialización de una parte de Estados Unidos, el desplazamiento de la clase media americana”.
En este sentido, Tafani precisa que en Argentina, el redisciplinamiento en la relación del capital y el trabajo se dio a través del golpe militar de 1976, y sostiene que “al igual que en Chile, Uruguay o Brasil, el golpe no era una simple toma de poder, sino que vinieron para reconfigurar la estructura social y económica”.
- ¿Cómo se reflejó esta reconfiguración en el país?
- En Argentina se dio una transferencia de un mayor ingreso de la clase trabajadora y la media a la alta. Se congelaron salarios y se liberaron precios, por lo que el excedente económico se da más para el lado de los beneficios que para los salarios. En segundo lugar, hubo una redistribución del ingreso que se da dentro del propio capital, entre el pequeño y mediano capital a una fracción del gran capital. Para lograr esto tuvieron que hacer desaparecer a una parte de estos empresarios, lo que se hizo con una gran pinza rompenueces que consistió en: el atraso cambiario, donde el peso tenía un poder de compra ficticio, y al mismo tiempo se hizo una apertura irrestricta de las importaciones. Así fue cómo se importaron bienes y servicios, como el turismo, pero por el otro lado estaba el dólar atrasado, con un precio inferior al de la inflación.
Tafani subraya que, en este contexto, las empresas no podían competir con los productos que entraban de las exportaciones y que los argentinos compraban muy barato. “Cuando hay atraso cambiario, como ha pasado en Argentina, y uno sale y compra de todo, llega un momento en el que uno no tiene plata y tiene que endeudarse”, considera y remarca que “el Fondo Monetario Internacional prestó plata, la deuda creció mucho y fue en este contexto de transferencia de ingresos que al final del gobierno militar el 10% más rico de la población tuvo el 33% más de la riqueza, mientras que en el otro extremo el 30% que recibía menos ingresos era el 27% más pobre”.
- ¿Qué sucedió con la clase media?
- La clase media, en tanto, perdió alrededor del 9% de sus ingresos. Uno se pregunta sobre el papel de la clase media, que fue cooptada con el dólar barato para viajar y comprar bienes, pero para financiar esto las tasas de interés subieron mucho.
- Estas medidas tomadas en la dictadura resultan similares a otros modelos que lo han repetido en democracia.
- Hay medidas de la dictadura que luego se profundizan, pero en el golpe se hizo a punta de fusil, incluso sin poder reducir el Estado y el déficit fiscal. Actualmente no está atrasado el tipo de cambio, pero lo estuvo, y después pegó el salto de 20 a 40 pesos, que es lo que tenemos hoy. Lo peor que le puede pasar a Argentina es volver a reeditar estas experiencias de atraso que tuvimos en los 90. Ahora siguen el déficit fiscal y un desequilibrio de la balanza comercial con capitales golondrina a corto plazo que, cuando salen, provocan las devaluaciones masivas. En Argentina hoy tenés protestas por todos lados en Buenos Aires, el sistema democrático lo que permite es sacarse de encima los gobiernos que no te gustaron pero sin violencia, después se configuran distintos relatos que no se cumplen. No es que uno evalúa proyectos, vota y luego analiza los resultados.
En resumen, el paso de la última dictadura, según Roberto Tafani, sólo dejó: “Más pobreza, más deuda, desindustrialización, déficit sin ser eliminado e inflación; fue el paquete que se le pasó a Raúl Alfonsín”.
En el ámbito local
Gustavo Busso coincide en varios aspectos sobre el análisis de lo que fue el modelo económico del gobierno militar y extiende la evaluación a lo que sucedió en Río Cuarto y la región del sur cordobés. “Me parece interesante poder analizar lo que pasó en un momento crucial de Argentina como lo fue el golpe de Estado que hizo una dictadura cívico-militar, porque siempre la historia se actualiza y observa desde el presente”, dice el economista y señala que “en primer lugar, hay que ver cómo llegamos hasta aquí, cómo fue ese momento a nivel nacional, pero también en la provincia de Córdoba y en Río Cuarto, para ver la trayectoria que hemos tenido”.
En lo que disiente respecto de Tafani es en los momentos en los que se repitieron aquellas medidas. “Hay una comparación necesaria con la situación actual, porque si bien el contexto nacional e internacional era muy diferente, hay cierto paralelismo a la situación actual”, indica y agrega: “Cuando uno mira la propuesta económica que hacía Martínez de Hoz, y las medidas económicas que tomó, con un modelo neoliberal que empezó con una deuda externa de 5 millones de dólares y terminó la dictadura con 45 mil millones de dólares”.
- ¿Cómo impactó este modelo en años posteriores de la historia argentina?
- Esta deuda tuvo un impacto posterior muy fuerte en la década del 80, lo que se denominó en América Latina, y en especial en Argentina, la “década perdida”, sino también en los 90 hasta la crisis del 2001. Este tipo de modelo neoliberal que se inaugura en su forma más concreta con la gestión de la dictadura, luego tuvo sus paralelismos en diseños de política económica en lo que fueron los modelos de la presidencia de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, de hecho una de las figuras centrales de ese proceso, que fue Domingo Cavallo, fue presidente del Banco Central y responsable de la estatización de la deuda externa, que luego tuvo impacto en el desarrollo argentino. Se generó una fuerte desindustrialización, un bajo crecimiento económico y muy inestable, con aumento de la pobreza, del desempleo y la precariedad laboral.
- ¿Este impacto puede extenderse a la actualidad?
- El modelo de los 70 tuvo paralelismo con el actual en la medida que tuvo un fuerte endeudamiento externo, para luego generar valorización externa y no productiva, para fugarla al exterior. No dio resultado en el 70, podríamos decir que generó la crisis del 2001 y uno ve que en la actualidad surge el mismo problema: un exceso de endeudamiento, sin tener capacidad de pago, en un proceso de desindustrialización, aumento del desempleo y la pobreza. Es un proceso diferente porque antes había una dictadura y ahora democracia, pero nos sirve para mirar los efectos que tuvieron estos modelos en términos de sus resultados, y nos obliga a pensar políticas de Estado en distintos niveles territoriales para prevenir a futuro los procesos de fuerte endeudamiento que tanto daño le han hecho a Argentina.
- A nivel local, ¿cómo se vivieron esas medidas económicas?
- Es interesante observar que una ciudad de tamaño intermedio como Río Cuarto, vinculada en su estructura productiva a actividades agrocomerciales, de servicios y de la construcción, muy poco industrializada, el impacto con relación al desempleo no fue tan grande como pasó con el gran Córdoba, el gran Rosario, o el gran Buenos Aires. De todos modos, podemos ver que Río Cuarto, desde esa época hasta ahora, no ha cambiado la estructura productiva, agrega poco valor a la producción regional, y en un modelo como el de la dictadura en el que hay fuertes procesos inflacionarios y caída en el consumo y mercado interno, no sólo que no favorecieron la industrialización sino que profundizaron el defecto.
Busso manifiesta que ese análisis debería ser tenido en cuenta para pensar las estructuras productivas que tiene Río Cuarto y la región, “porque dados los cambios que han ocurrido desde ese entonces a la actualidad, se requieren políticas activas para poder generar más protección a una economía que ha sido cíclica e inestable”.
Señala, en este sentido, que en aquel momento la ciudad tenía una industria pobre que también fue destruida y que “comenzó a crecer de un modo que era inédito el desempleo”. Sostiene que en la actualidad hay un contexto que no favorece la inversión productiva y la generación de empleo decente, “lo que afecta a un proceso que tiende a una movilidad descendente de los grupos más desprotegidos”, declara.
- ¿Cómo repercutió en lo que era la economía doméstica? ¿Qué pasaba con el común de los ciudadanos?
- En el proceso que se dio de los 70 a la actualidad se han dado fuertes transformaciones culturales. En primer lugar, hubo una transformación familiar fuerte, con menos hijos y con menos familias multigeneracionales, donde la participación laboral de la mujer ha crecido mucho, lo que está en la base de una fuerte transformación cultural. No sólo en Argentina, sino que a nivel mundial, este tipo de esquemas centrados en el mercado también ha generado otro tipo de esquemas familiares. En Río Cuarto se ha manifestado en una sociedad que se ha ido complejizando, en una sociedad que en los 70 incorpora un servicio educativo con la Universidad Nacional, pero también nos interpela sobre las potencialidades no aprovechadas que tiene una región como la del sur de Córdoba. Seguimos teniendo problemas similares en términos de aumento de pobreza y desempleo, que creo que debemos aprender de las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal y las que nos se han hecho, en una sociedad en la que podamos vivir todos, en la que costos y beneficios se distribuyan más equitativamente.
Luis Schlossberg
Redacción Puntal
En el marco de las actividades por este día, Puntal contactó a dos economistas referente de la ciudad que, si bien disienten en el análisis sobre las repercusiones posteriores, coinciden en la crítica a las medidas económicas tomadas durante el gobierno de facto, a partir de las definiciones del ministro José Alfredo Martínez de Hoz.
“Argentina venía de un largo proceso que había comenzado en el 30, junto con América Latina. En los años 60 se instaló en el continente un nuevo tipo de golpe de Estado que fue lo que Guillermo O´Donell llamó el ‘autoritarismo burocrático’, que tenía como finalidad instalarse para hacer un cambio que empezara por lo económico, lo social y lo político”, indica Roberto Tafani.
En paralelo a un análisis de historia y política internacional, necesario para entender las medidas económicas que se implementaron en Argentina, Tafani destaca que “el golpe de Onganía y luego el del 76 forman parte de esta nueva ola de golpes que estaba asociada con la mundialización del capital oligopólico productivo”.
Señala que después de la Segunda Guerra Mundial, “el capital norteamericano va a Europa, donde las grandes compañías se concentran desde el Estado, y en los 60, sale Japón con un bajo perfil tratando de no tener participación mayoritaria”, y que esa globalización, junto con la de los grandes bancos, “que acompañaban a las firmas para no perder clientela”, estuvo seguida por la militarización del orden político en muchos países. “No puede verse fuera de un escenario de reorganización del poder mundial del capital”, considera el economista.
Se refiere también a la idea de neoliberalismo y lo define como “proyecto que instaló el capital americano para poder recuperar las condiciones de valorización del capital. Fue un proyecto político de reorganización que se da por, en el caso de Estados Unidos, un crecimiento de la clase trabajadora, con muchos impuestos y regulaciones, con el capital que estaba saliendo hacia el sudeste asiático, lo que generó una desindustrialización de una parte de Estados Unidos, el desplazamiento de la clase media americana”.
En este sentido, Tafani precisa que en Argentina, el redisciplinamiento en la relación del capital y el trabajo se dio a través del golpe militar de 1976, y sostiene que “al igual que en Chile, Uruguay o Brasil, el golpe no era una simple toma de poder, sino que vinieron para reconfigurar la estructura social y económica”.
- ¿Cómo se reflejó esta reconfiguración en el país?
- En Argentina se dio una transferencia de un mayor ingreso de la clase trabajadora y la media a la alta. Se congelaron salarios y se liberaron precios, por lo que el excedente económico se da más para el lado de los beneficios que para los salarios. En segundo lugar, hubo una redistribución del ingreso que se da dentro del propio capital, entre el pequeño y mediano capital a una fracción del gran capital. Para lograr esto tuvieron que hacer desaparecer a una parte de estos empresarios, lo que se hizo con una gran pinza rompenueces que consistió en: el atraso cambiario, donde el peso tenía un poder de compra ficticio, y al mismo tiempo se hizo una apertura irrestricta de las importaciones. Así fue cómo se importaron bienes y servicios, como el turismo, pero por el otro lado estaba el dólar atrasado, con un precio inferior al de la inflación.
Tafani subraya que, en este contexto, las empresas no podían competir con los productos que entraban de las exportaciones y que los argentinos compraban muy barato. “Cuando hay atraso cambiario, como ha pasado en Argentina, y uno sale y compra de todo, llega un momento en el que uno no tiene plata y tiene que endeudarse”, considera y remarca que “el Fondo Monetario Internacional prestó plata, la deuda creció mucho y fue en este contexto de transferencia de ingresos que al final del gobierno militar el 10% más rico de la población tuvo el 33% más de la riqueza, mientras que en el otro extremo el 30% que recibía menos ingresos era el 27% más pobre”.
- ¿Qué sucedió con la clase media?
- La clase media, en tanto, perdió alrededor del 9% de sus ingresos. Uno se pregunta sobre el papel de la clase media, que fue cooptada con el dólar barato para viajar y comprar bienes, pero para financiar esto las tasas de interés subieron mucho.
- Estas medidas tomadas en la dictadura resultan similares a otros modelos que lo han repetido en democracia.
- Hay medidas de la dictadura que luego se profundizan, pero en el golpe se hizo a punta de fusil, incluso sin poder reducir el Estado y el déficit fiscal. Actualmente no está atrasado el tipo de cambio, pero lo estuvo, y después pegó el salto de 20 a 40 pesos, que es lo que tenemos hoy. Lo peor que le puede pasar a Argentina es volver a reeditar estas experiencias de atraso que tuvimos en los 90. Ahora siguen el déficit fiscal y un desequilibrio de la balanza comercial con capitales golondrina a corto plazo que, cuando salen, provocan las devaluaciones masivas. En Argentina hoy tenés protestas por todos lados en Buenos Aires, el sistema democrático lo que permite es sacarse de encima los gobiernos que no te gustaron pero sin violencia, después se configuran distintos relatos que no se cumplen. No es que uno evalúa proyectos, vota y luego analiza los resultados.
En resumen, el paso de la última dictadura, según Roberto Tafani, sólo dejó: “Más pobreza, más deuda, desindustrialización, déficit sin ser eliminado e inflación; fue el paquete que se le pasó a Raúl Alfonsín”.
En el ámbito local
Gustavo Busso coincide en varios aspectos sobre el análisis de lo que fue el modelo económico del gobierno militar y extiende la evaluación a lo que sucedió en Río Cuarto y la región del sur cordobés. “Me parece interesante poder analizar lo que pasó en un momento crucial de Argentina como lo fue el golpe de Estado que hizo una dictadura cívico-militar, porque siempre la historia se actualiza y observa desde el presente”, dice el economista y señala que “en primer lugar, hay que ver cómo llegamos hasta aquí, cómo fue ese momento a nivel nacional, pero también en la provincia de Córdoba y en Río Cuarto, para ver la trayectoria que hemos tenido”.
En lo que disiente respecto de Tafani es en los momentos en los que se repitieron aquellas medidas. “Hay una comparación necesaria con la situación actual, porque si bien el contexto nacional e internacional era muy diferente, hay cierto paralelismo a la situación actual”, indica y agrega: “Cuando uno mira la propuesta económica que hacía Martínez de Hoz, y las medidas económicas que tomó, con un modelo neoliberal que empezó con una deuda externa de 5 millones de dólares y terminó la dictadura con 45 mil millones de dólares”.
- ¿Cómo impactó este modelo en años posteriores de la historia argentina?
- Esta deuda tuvo un impacto posterior muy fuerte en la década del 80, lo que se denominó en América Latina, y en especial en Argentina, la “década perdida”, sino también en los 90 hasta la crisis del 2001. Este tipo de modelo neoliberal que se inaugura en su forma más concreta con la gestión de la dictadura, luego tuvo sus paralelismos en diseños de política económica en lo que fueron los modelos de la presidencia de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, de hecho una de las figuras centrales de ese proceso, que fue Domingo Cavallo, fue presidente del Banco Central y responsable de la estatización de la deuda externa, que luego tuvo impacto en el desarrollo argentino. Se generó una fuerte desindustrialización, un bajo crecimiento económico y muy inestable, con aumento de la pobreza, del desempleo y la precariedad laboral.
- ¿Este impacto puede extenderse a la actualidad?
- El modelo de los 70 tuvo paralelismo con el actual en la medida que tuvo un fuerte endeudamiento externo, para luego generar valorización externa y no productiva, para fugarla al exterior. No dio resultado en el 70, podríamos decir que generó la crisis del 2001 y uno ve que en la actualidad surge el mismo problema: un exceso de endeudamiento, sin tener capacidad de pago, en un proceso de desindustrialización, aumento del desempleo y la pobreza. Es un proceso diferente porque antes había una dictadura y ahora democracia, pero nos sirve para mirar los efectos que tuvieron estos modelos en términos de sus resultados, y nos obliga a pensar políticas de Estado en distintos niveles territoriales para prevenir a futuro los procesos de fuerte endeudamiento que tanto daño le han hecho a Argentina.
- A nivel local, ¿cómo se vivieron esas medidas económicas?
- Es interesante observar que una ciudad de tamaño intermedio como Río Cuarto, vinculada en su estructura productiva a actividades agrocomerciales, de servicios y de la construcción, muy poco industrializada, el impacto con relación al desempleo no fue tan grande como pasó con el gran Córdoba, el gran Rosario, o el gran Buenos Aires. De todos modos, podemos ver que Río Cuarto, desde esa época hasta ahora, no ha cambiado la estructura productiva, agrega poco valor a la producción regional, y en un modelo como el de la dictadura en el que hay fuertes procesos inflacionarios y caída en el consumo y mercado interno, no sólo que no favorecieron la industrialización sino que profundizaron el defecto.
Busso manifiesta que ese análisis debería ser tenido en cuenta para pensar las estructuras productivas que tiene Río Cuarto y la región, “porque dados los cambios que han ocurrido desde ese entonces a la actualidad, se requieren políticas activas para poder generar más protección a una economía que ha sido cíclica e inestable”.
Señala, en este sentido, que en aquel momento la ciudad tenía una industria pobre que también fue destruida y que “comenzó a crecer de un modo que era inédito el desempleo”. Sostiene que en la actualidad hay un contexto que no favorece la inversión productiva y la generación de empleo decente, “lo que afecta a un proceso que tiende a una movilidad descendente de los grupos más desprotegidos”, declara.
- ¿Cómo repercutió en lo que era la economía doméstica? ¿Qué pasaba con el común de los ciudadanos?
- En el proceso que se dio de los 70 a la actualidad se han dado fuertes transformaciones culturales. En primer lugar, hubo una transformación familiar fuerte, con menos hijos y con menos familias multigeneracionales, donde la participación laboral de la mujer ha crecido mucho, lo que está en la base de una fuerte transformación cultural. No sólo en Argentina, sino que a nivel mundial, este tipo de esquemas centrados en el mercado también ha generado otro tipo de esquemas familiares. En Río Cuarto se ha manifestado en una sociedad que se ha ido complejizando, en una sociedad que en los 70 incorpora un servicio educativo con la Universidad Nacional, pero también nos interpela sobre las potencialidades no aprovechadas que tiene una región como la del sur de Córdoba. Seguimos teniendo problemas similares en términos de aumento de pobreza y desempleo, que creo que debemos aprender de las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal y las que nos se han hecho, en una sociedad en la que podamos vivir todos, en la que costos y beneficios se distribuyan más equitativamente.
Luis Schlossberg
Redacción Puntal
Te puede interesar
- 91º expo rural
-
-